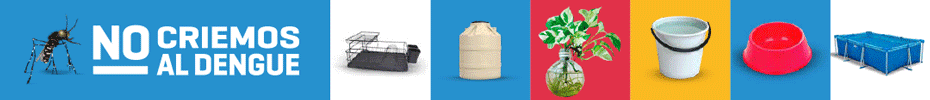Un proyecto pionero del Ceprocor busca optimizar la reproducción del algarrobo blanco mediante biotecnología vegetal, con el objetivo de impulsar la reforestación en áreas rurales y la conservación de esta especie nativa.
El trabajo, a cargo de la Unidad de Recursos Fitogenéticos (URF) del Ceprocor, utiliza técnicas de cultivo in vitro para perfeccionar la reproducción del algarrobo blanco, lo que permite elevadas tasas de multiplicación, en menor tiempo y en grandes cantidades, empleando pequeños espacios.
Numerosas investigaciones y desarrollos foresto-industriales ya usan una técnica similar con pinos, eucaliptos y otros árboles, pero hasta el momento no hay en el país un protocolo para la reproducción del algarrobo blanco como el que elaboran los científicos cordobeses.
Lorena Palacio, doctora en biología y coordinadora adjunta de la URF, indicó que la idea inicial surgió en línea con lo que marca la Ley Agroforestal de Córdoba, que establece que los campos destinados a la explotación agropecuaria deben tener del 2% al 5% de forestación.
La elección del algarrobo blanco para está investigación tuvo en cuenta la importancia ecosistémica, social y forestal de esta especie autóctona.
El proyecto se basa en la técnica de micropropagación, que posibilita obtener plantas genéticamente uniformes a partir de material de alta calidad (denominado elite), independientemente de las condiciones climáticas, ya que se realiza en laboratorio.
Diego Lisa, biólogo y becario doctoral del Ceprocor, explicó que se propusieron “estudiar distintos aspectos del cultivo in vitro del algarrobo blanco, con el fin de obtener un protocolo de micropropagación que pueda ser utilizado en proyectos forestales o para bancos de germoplasma».
Lisa agregó que con esta experiencia buscan poner en valor el aporte de las especies nativas en el sector agroforestal y ofrecer una alternativa sostenible para la producción.
La investigación se desarrolla en la sede de Santa María de Punilla del Ceprocor, que dispone de laboratorios e invernaderos adaptados a los requerimientos científicos.
Del laboratorio al campo
El cultivo in vitro es una técnica biotecnológica que permite la reproducción de plantas en un entorno controlado, utilizando tejidos vegetales y un medio de cultivo.
En el caso de la investigación que desarrolla la URF, este proceso comprende varias etapas.
Primero, se seleccionan plantas madre de genética conocida para obtener los tejidos a utilizar.
Luego, estos tejidos se desinfectan y se preparan en pequeños fragmentos. Posteriormente, estos fragmentos se siembran en un medio de cultivo estéril con nutrientes y reguladores de crecimiento para su desarrollo.
Los cultivos se mantienen en un ambiente con temperatura, luz y humedad controladas, lo que favorece el desarrollo de nuevas plantas.
Finalmente, las plantas obtenidas in vitro se adaptan gradualmente a las condiciones ambientales externas antes de ser trasplantadas al campo.
Lisa explicó que estos estudios se aplican a muchas especies forestales y a otras plantas ornamentales, frutales, aromáticas, medicinales y de uso agronómico en distintos países.
Este auge se relaciona con las posibilidades que ofrece la biotecnología aplicada a la producción.
Sin embargo, los científicos cordobeses encontraron un enfoque original. «Lo que planteamos como novedad es el estudio de esta especie mediante el uso de biorreactores de inmersión temporal, una forma de cultivo in vitro en un medio líquido, que permite mayor producción en menos espacio y con menor costo», indicó el biólogo, quien realiza su tesis doctoral con la beca «Dr. Carlos Landa» del Ceprocor.
Un árbol valioso y amenazado
El algarrobo blanco (Neltuma alba) es un árbol nativo de gran importancia para el equilibrio ecológico y productivo de regiones como Córdoba y el Gran Chaco sudamericano.
Sin embargo, la deforestación y la explotación maderera amenazan la especie.
Por ello, los investigadores consideran que la adopción de las técnicas de reproducción in vitro contribuye a mitigar la presión extractiva sobre estos valiosos ejemplares autóctonos.
«Elegimos el algarrobo blanco porque se viene estudiando desde hace muchos años en distintas instituciones y universidades. Es muy importante por la madera, por sus frutos (algarroba), y a nivel social, ecológico, y por sus usos en los sistemas agroforestales», apuntó Palacio.
Aporte a la biodiversidad
La URF se dedica al estudio de las especies nativas de la provincia de Córdoba, especialmente las del bosque serrano.
Su objetivo es la conservación de estas especies en bancos de germoplasma para su uso en restauración ecológica y producción.
Un banco de germoplasma es una reserva genética que guarda material de plantas, animales y microorganismos para protegerlos de la extinción, tales como semillas, tejidos o ADN congelados, listos para usarse si una especie desaparece.
«El conocimiento producido se aplica en diferentes campos o áreas de interés. Entre ellos, la conservación del monte serrano a partir de la acumulación de germoplasma de especies amenazadas; también se promueve el estudio de especies con otros impactos, como la industria maderera, la alimentación y la elaboración de productos farmacológicos y cosméticos a través de plantas medicinales y aromáticas», indicó María Eugenia Maggi, bióloga y coordinadora de la unidad.
Maggi señaló que uno de los aportes de la unidad es la elaboración de metodologías para la reproducción de especies nativas.
En el caso del cultivo del algarrobo blanco, la metodología desarrollada podrá ser transferida a instituciones, organizaciones del sector y productores, con el objetivo de promover la producción y la conservación de la especie.
Reserva de valor
El proyecto tiene el potencial de contribuir con conocimientos y material vegetal destinados a otros bancos de germoplasma.
Lisa explicó que se trabaja con una técnica que permita la conservación de material genético ex situ, es decir, fuera del ecosistema de origen.
Esto se logra mediante el cultivo in vitro, que permite guardar material vivo del algarrobo blanco, lo que favorece no sólo la conservación en el tiempo, sino también la posibilidad de compartir entre instituciones el material genético de procedencia conocida para distintos estudios.
Hay equipo
El grupo de investigación se completa con la ingeniera química Leticia Nanini, la bióloga María Florencia López Tapia, el bioquímico especializado en bioinformática Pablo Vélez y el equipo técnico del vivero.